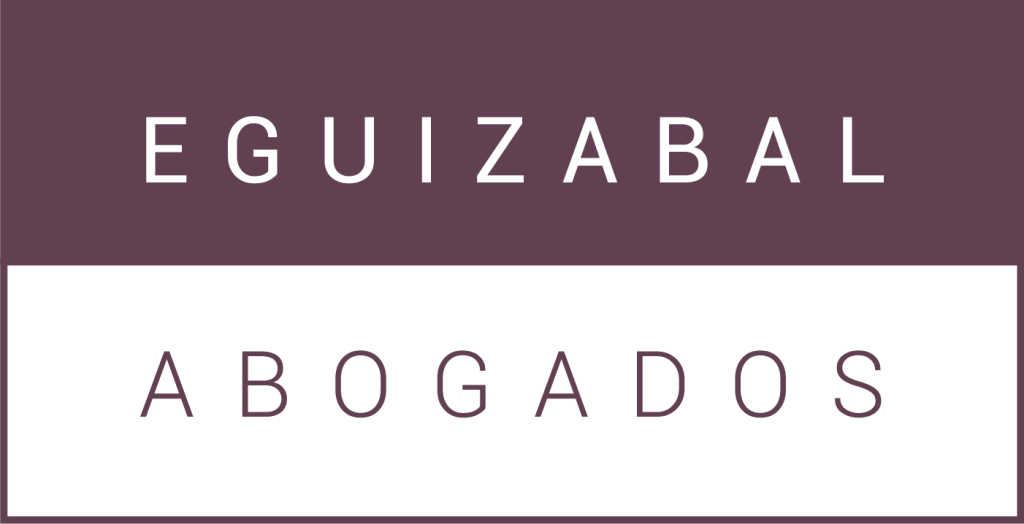La alienación parental es una realidad cada vez más presente en los juzgados de familia. No hablamos de un simple distanciamiento entre un menor y uno de sus progenitores, sino de una situación mucho más delicada: cuando un niño o niña empieza a rechazar injustificadamente a su madre o a su padre porque el otro progenitor, de forma activa o pasiva, ha influido en esa percepción. Es un fenómeno complejo, sin un encaje normativo explícito, pero con consecuencias legales muy serias.
En este artículo vamos a analizar qué es exactamente la alienación parental, cómo se aborda legalmente este tipo de situaciones, qué recursos existen, cómo puede acreditarse ante un juez y qué medidas pueden adoptarse en defensa del menor y del progenitor afectado.
¿Qué se entiende por alienación parental?
Aunque el término “síndrome de alienación parental” (SAP) fue propuesto por el psiquiatra Richard Gardner en los años ochenta, ha sido ampliamente cuestionado por la comunidad científica y jurídica. En España, tanto el Consejo General del Poder Judicial como organismos internacionales como el Comité de los Derechos del Niño han advertido de los riesgos de utilizar esta etiqueta como diagnóstico clínico o argumento jurídico automático en procesos judiciales.
De hecho, la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, establece expresamente en su artículo 26.a) que no deben utilizarse conceptos sin aval científico, como el síndrome de alienación parental, en procedimientos judiciales de familia, ni para imponer custodias compartidas no acordadas.
Ahora bien, esto no significa que el problema no exista. Lo que sí reconoce la jurisprudencia y la práctica judicial es que hay casos en los que un progenitor, normalmente el custodio, manipula o condiciona al menor de manera constante y negativa, descalificaciones, ocultación de información o incluso falsas acusaciones, hasta provocar que este rechace al otro progenitor sin causa justificada.
¿Cómo se puede detectar la alienación parental?
El gran reto jurídico de estos casos es la prueba: una de las mayores dificultades en estos casos es identificar con claridad que estamos ante un proceso de alienación parental y no simplemente ante el rechazo natural de un menor por otras razones (edad, carácter, experiencias anteriores…).
No basta con alegar que el hijo no quiere ver al otro progenitor o que existe un distanciamiento. Para que un juez pueda intervenir, es necesario acreditar una conducta activa y perjudicial del progenitor alienador.
Para ello, es habitual que los jueces soliciten informes psicosociales a los equipos técnicos de los juzgados de familia, formados por psicólogos y trabajadores sociales. También pueden admitirse como prueba:
- Informes de psicólogos forenses privados.
- Grabaciones o comunicaciones que evidencien manipulación o coacciones.
- Testimonios de terceros (profesores, médicos, familiares).
- Intervenciones de servicios sociales, en su caso.
Lo relevante no es demostrar la existencia de un supuesto “síndrome”, sino probar conductas concretas de manipulación emocional y obstaculización del vínculo con el otro progenitor, que afecten al bienestar del menor.
Entre los comportamientos que pueden alertar de alienación parental destacan:
- El menor repite frases que no se corresponden con su lenguaje habitual, críticas o juicios muy duros hacia el progenitor no custodio.
- Rechaza tener contacto con él o ella sin que exista una causa real o traumática que lo justifique.
- Muestra una actitud hostil, miedo injustificado o indiferencia repentina.
- Se producen cambios en su conducta, su rendimiento escolar, su estado de ánimo.
En paralelo, también hay que observar la conducta del otro progenitor. Cuando se produce una campaña de desprestigio, se impide el contacto o se obstaculizan las visitas judicialmente establecidas, es muy probable que estemos ante una situación de interferencia parental.
La respuesta judicial ante un caso de alienación parental
Los jueces no pueden actuar solo porque uno de los progenitores lo diga. Es imprescindible que existan pruebas que demuestren que esa manipulación existe y que está perjudicando al menor. Aquí entran en juego los informes psicosociales, elaborados por los equipos técnicos de los juzgados, y también las pruebas documentales, periciales o testificales que puedan presentarse.
El objetivo del juzgado no será castigar al progenitor que influye negativamente, sino proteger al menor y restablecer el vínculo perdido. Por ello, y siempre en base al interés superior del menor, pueden adoptarse medidas como las siguientes:
-
Modificación del régimen de guarda y custodia
El artículo 90.3 del Código Civil (CC) permite modificar las medidas adoptadas en un convenio regulador o en sentencia si han variado sustancialmente las circunstancias. Si se demuestra que uno de los progenitores ha instrumentalizado al menor y ha obstaculizado el régimen de visitas o la custodia compartida, el juez puede acordar un cambio en la custodia en favor del progenitor más capacitado para garantizar el desarrollo afectivo del menor.
Este criterio ha sido reafirmado en el Auto del Tribunal Supremo de 7 de junio de 2023, donde se avala el cambio de custodia compartida a paterna al considerar acreditado —según el informe psicosocial— que el rechazo de las menores hacia el padre respondía a una actitud activa de la madre, y que mantenerlas bajo su cuidado sería perjudicial para ellas.
-
Suspensión o limitación del régimen de visitas
Cuando el progenitor alienador no ostenta la custodia, pero mantiene un régimen de visitas y se acredita que su influencia está perjudicando gravemente al menor, el artículo 94 del CC permite al juez suspender temporalmente las visitas o someterlas a supervisión. Esta medida debe adoptarse con cautela y previa valoración técnica, ya que implica limitar un derecho del progenitor.
-
Intervenciones terapéuticas
Con la asistencia a terapia familiar o de parentalidad positiva se busca reconducir las relaciones familiares y proteger la salud emocional del menor. Aunque no puede imponerse de forma automática, el juez puede acordarla motivadamente si los informes periciales o psicosociales así lo recomiendan.
El papel del interés superior del menor
Toda intervención judicial en estos casos debe hacerse bajo un principio rector: el interés superior del menor, tal y como recoge la jurisprudencia consolidada del Tribunal Supremo y la Ley Orgánica 1/1996. No se trata de proteger los derechos del padre o de la madre como tales, sino de garantizar que el menor pueda crecer con vínculos afectivos sanos con ambos progenitores, salvo que uno de ellos represente un peligro real.
¿Qué puede hacer un progenitor ante una situación así?
Es normal sentirse frustrado, impotente e incluso desesperado. Pero es fundamental actuar con serenidad y estrategia:
- Recoge toda la información posible: mensajes, correos, grabaciones, testigos, informes escolares.
- No alimentes el conflicto. Evita enfrentamientos o respuestas agresivas que puedan volverse en tu contra.
- No tomes represalias, ni busques “vengarte”, ya que esto puede volverse en tu contra y perjudicar aún más al menor.
- No renuncies a tu papel como padre o madre. Aunque te rechacen, sigue ejerciendo tu derecho de visitas. Y si no te permiten hacerlo, acude al juzgado para que se ejecute la sentencia o para solicitar la modificación de medidas.
- Acude a un abogado especializado en derecho de familia.
En conclusión, la alienación parental no es solo un problema entre adultos; es una forma de daño emocional hacia los hijos que debe ser abordada con todos los instrumentos legales disponibles. La clave está en demostrar el perjuicio, actuar con asesoramiento jurídico y tener siempre presente que el eje de todo proceso debe ser el bienestar del menor.